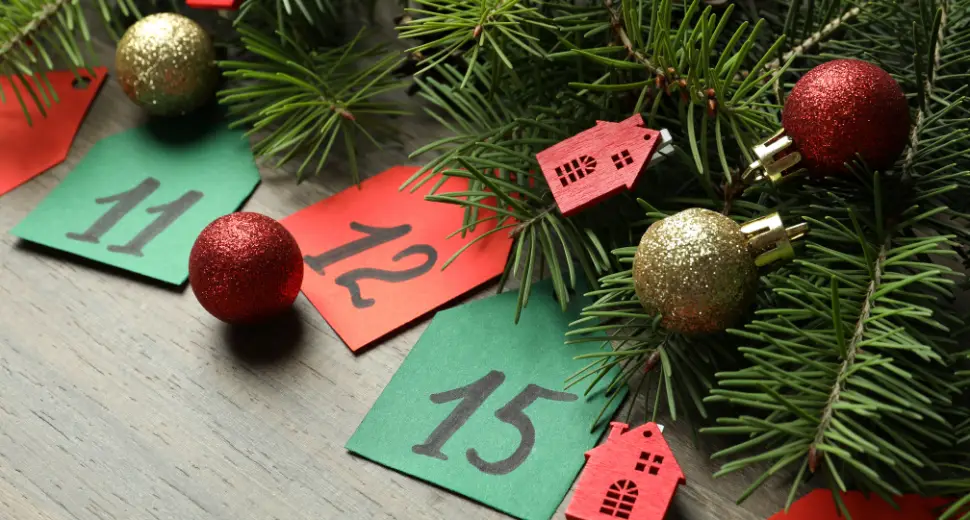Los seres humanes, en mayor o menor medida, tenemos una necesidad profunda de relacionarnos y vincularnos con otres. Las emociones, pensamientos, creencias y sentimientos que se despiertan en torno a estos vínculos —especialmente los amorosos— no solo tienen una base biológica, sino que también son construcciones sociales y culturales. Por eso, es fundamental cuestionar qué cosas damos por sentadas en las relaciones sexoafectivas, especialmente cuando las justificamos en nombre del amor.
Desde niñes, las películas, los libros, las canciones y los medios de comunicación nos han contado que, cuando aparece “la media naranja”, todo encaja. Porque el amor —según nos dicen— es una fuerza mágica, irresistible, que todo lo puede. Pero a esta altura del camino, muches ya sabemos que esa idea de amor predestinado es más mito que realidad. En verdad, cualquier vínculo —ya sea de pareja, de amistad, familiar o comunitario— implica una decisión activa. Sostenerlo requiere acuerdos, tiempos compartidos, afectos, palabras y cuidados que no surgen por arte de magia, sino que se construyen entre quienes lo conforman.
Brigitte Vasallo, al hablar de monogamia, no se limita a describir un acuerdo de exclusividad sexual y romántica. Va más allá: define la monogamia como una estructura de pensamiento que condiciona nuestras prácticas afectivas y sexuales. Es decir, como un conjunto de creencias que nos hacen asumir que ciertas experiencias —compartir una cama, celebrar aniversarios, darnos besos en la boca, viajar juntes, cuidarnos cuando estamos enfermes— solo tienen valor dentro de una relación de pareja. Esto no significa que esté mal vivir estas experiencias con una sola persona, pero sí es importante preguntarnos: ¿por qué damos por hecho que debe ser así? ¿Por qué, en el momento en que decimos “estamos saliendo”, parece que se activaran reglas no habladas?
Hoy, muchos discursos en medios y redes visibilizan las relaciones no monógamas. Se destacan aspectos como una mayor necesidad de comunicación, de autoconocimiento y de autoestima. Y vale la pena preguntarse: ¿no son justamente esas cualidades necesarias en cualquier vínculo, incluso en uno monógamo? El problema aparece cuando creemos que, por seguir normas preestablecidas, podemos dejar de hablar, de revisar, de construir activamente.
La monogamia como modelo normativo se sostiene en jerarquías afectivas impuestas por la cultura y el mito del amor romántico. Bajo esta lógica, la pareja se ubica en la cima de una pirámide emocional, como si por defecto tuviera que ser el vínculo más importante y prioritario. Y aunque es natural que una relación en la que compartimos mucho tenga un peso importante, lo complejo es cuando dejamos de cuidar otros vínculos por priorizar ese único lazo.
Según Vasallo, esta jerarquía se construye sobre tres ideas centrales:
a) La positivización de la exclusividad:
Se idealiza la idea de que ciertos afectos, prácticas o actividades deben compartirse solo con una persona, como si eso fuera prueba de amor. Muchas veces, las relaciones se sostienen precisamente sobre ese pacto de exclusividad.
b) La conjunción identitaria:
Es la idea de “ser pareja”, de fusionarse en una sola entidad, en lugar de “estar en pareja” como dos personas autónomas que deciden vincularse, tal como lo hacemos en otros tipos de relaciones, como las amistades.
c) La potenciación de la competitividad y confrontación:
La necesidad de ocupar el lugar más importante en la vida de une otre, y el miedo a perderlo. Esta lógica ha alimentado históricamente la competencia —sobre todo entre mujeres—, y atenta contra la construcción de redes de apoyo, como la sororidad.
Estas creencias no solo se manifiestan en vínculos monógamos. Incluso en relaciones no monógamas pueden aparecer si no se revisan con conciencia. Cada vínculo debería construirse desde las necesidades, deseos y acuerdos de quienes lo conforman. Por ejemplo, ¿qué entendemos por infidelidad? ¿Tener sexo con otre? ¿Dormir con alguien que nos atrae? ¿Compartir confidencias que no compartimos con nuestra pareja? Muchas de estas situaciones se mueven en una especie de “alegalidad afectiva” que nos muestra, una vez más, la importancia del diálogo y del consentimiento claro sobre lo que cada une considera límites, deseos y acuerdos.
Pensar la monogamia como único modelo posible es como querer que todes usemos la misma camiseta roja, talla M. Habrá quienes prefieran el verde o el morado, o quienes necesiten una talla diferente. No tenemos por qué forzarnos a encajar en moldes que no nos representan. Podemos, en cambio, repensar el amor y las relaciones de forma flexible, honesta y amorosa, creando formas de vincularnos que nos hagan bien a nosotres mismes y a quienes elegimos cerca.
Bibliografía
Vasallo, B. (2018). Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Colección Feminismos, Ediciones B.